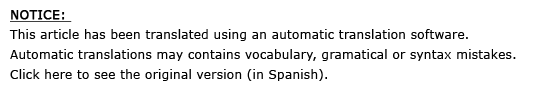Allá por las primaveras de los primeros años 60 cuando empezaba a tomar conciencia del mundo que habría de soportarme y que yo habría de aprender a transitar, llegaba hasta mis sentidos, durante una semana, una cascada de emociones tan fuertes como para no poder ser olvidadas después de seis décadas. Sentado en una silla bajita, en una estrecha acera y flanqueado por mis padres, veía pasar ante mis ojos infantiles, durante horas, una interminable fila de respetuosos silencios y atronadores estruendos, grandes carrozas a hombros de uniformados penitentes que hacían transitar lentamente, con esfuerzo, las figuras humanas y divinas que, sobre aquellos tronos, reflejaban dolor y tristeza. El olor a cera quemada mezclada con el de flores frescas, el sonido rítmico y explosivo de las bandas de cornetas y tambores dando paso a silencios absolutos, las caras rotas de dolor de los callados protagonistas que a veces parecían mirarme a la tenue luz de las farolas que los enmarcaban, grabaron en aquel niño que yo era un recuerdo indeleble que resurge en cada floración para, nunca igual, volver a experimentar algo sobrenatural. Cuando has vivido cuatro lustros las fechas tradicionales más religiosas del año en la ciudad donde has nacido, es muy difícil que adquieras como tuyas las de otra ciudad a la que llegas.
No fue mi caso. Cuando hace ya 37 años pude, por primera vez, experimentar la semana de pasión en nuestra localidad, se me cayeron algunos palos del sombrajo que me cubría y fueron sustituidos por otros.
Y me atrapó de tal manera que ya no he vuelto a vivir ninguna otra. Me sorprendía la mezcla equilibrada de lo religioso y lo pagano, lo alegre y lo triste, lo tradicional y lo espontaneo. Si, por un lado, observaba el luto general que mostraba el monocolor de las túnicas que vestían la mayor parte de la población (no necesariamente implicada en las procesiones), esos mismos hábitos oscuros los encontraba llenando bares y casas rodeando mesas llenas de comida que no pretendía ser sofisticada, pero si abundante.
Mesas en las que no se encontraba, en ningún caso, ni carnes ni sus derivados, pero si que estaban ocupadas con cerveza y vino de la tierra que contribuían a la alegría general. Me admiraba observar las caras contraídas por la emoción y la devoción a las imágenes que culminaban en la plaza del pueblo su itinerario de dolor al compás de sublimes violines y la algarabía que se formaba instantes después en la recogida de los tronos en la que se contraponía el baile de las esculturas y sus gestos dolientes. Y después de vivir durante años esta manifestación de emoción y de júbilo desde fuera, decidí participar activamente y hace casi ya 25 años pasé a formar parte de una de las más emblemáticas cofradías de Totana, la hermandad de Jesús en el Calvario y la Santa Cena, que entonces presidía en entrañable Paco Zamarreño. Y allí fui recibido con la gran acogida que suele dar la gente totanera, haciéndome participe como ayuda de los tronos durante años. Tal implicación me ha permitido comprobar la lenta pero continua evolución de esta fiesta del dolor que ha sabido mantener tradiciones heredadas enriqueciendo su patrimonio cultural y respetando su religiosidad.
Y, eso en su mayor parte, ha sido fruto del esfuerzo de las 16 hermandades que hacen posible la escenificación de la Pasión de Cristo por las calles de nuestra localidad. Cuando en la cuaresma del año pasado nos preparábamos para escuchar el estruendo de las bandas en sus ensayos, colgar las banderolas en los balcones y las ventanas de nuestras casas, celebrar los actos religiosos premonitorios, elaborar las viandas tradicionales, preparar cuerpo y alma para los grandes acontecimientos que habrían de llegar, nos llegó la nefasta noticia.
Un maldito virus nos arrebata la posibilidad de volver a vivir como cada año una de nuestras conmemoraciones más emblemáticas. Un año después volvemos a quedarnos sin Semana de Pasión y Pascua de Resurrección.
El intruso se mantiene firme y nos niega la celebración espontanea de todo un pueblo en la calle.
Pero este año lo viviremos, aunque de forma distinta, con nuestros distintivos en las ventanas y balcones, con los actos litúrgicos programados, con las actividades organizadas por el Cabildo y las Hermandades y hasta con la evocación de fechas pasadas en los medios de comunicación locales. Esto pasará y el año que viene volveremos a ponernos la túnica, a salir en procesión, a tomarnos los quintos y las empanadillas juntos, en definitiva, a celebrar con normalidad nuestra Semana Santa… si Dios quiere. Antonio Rojas Camacho